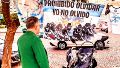Una historiadora y un taxista cruzan sus caminos en Rosario y en una serie de viajes, reconstruyen en su diálogo, una particular teoría sobre el origen de la ciudad. La primera piedra, de Pablo E. Suárez (editorial Casagrande) es una ficción sobre un hecho histórico cuestionado en el marco del lanzamiento oficial del Tricentenario, que invita a reflexionar sobre lo posible, que enfrenta y encadena el pasado con el presente y también, profundiza sobre la subjetividad de los hechos y la Historia como un método para contarlos.
La presentación del libro, el cuarto del historiador –es autor de Rosario, ciudad ocupada (2017), La ciudad híbrida (2021) y Breve historia del agua en Santa Fe (2021) –es el viernes 16 de mayo a las 19, en el Centro Cultural Contraviento, Rodríguez 721, con las invitadas Mónica Brilloni y Melina Torres.
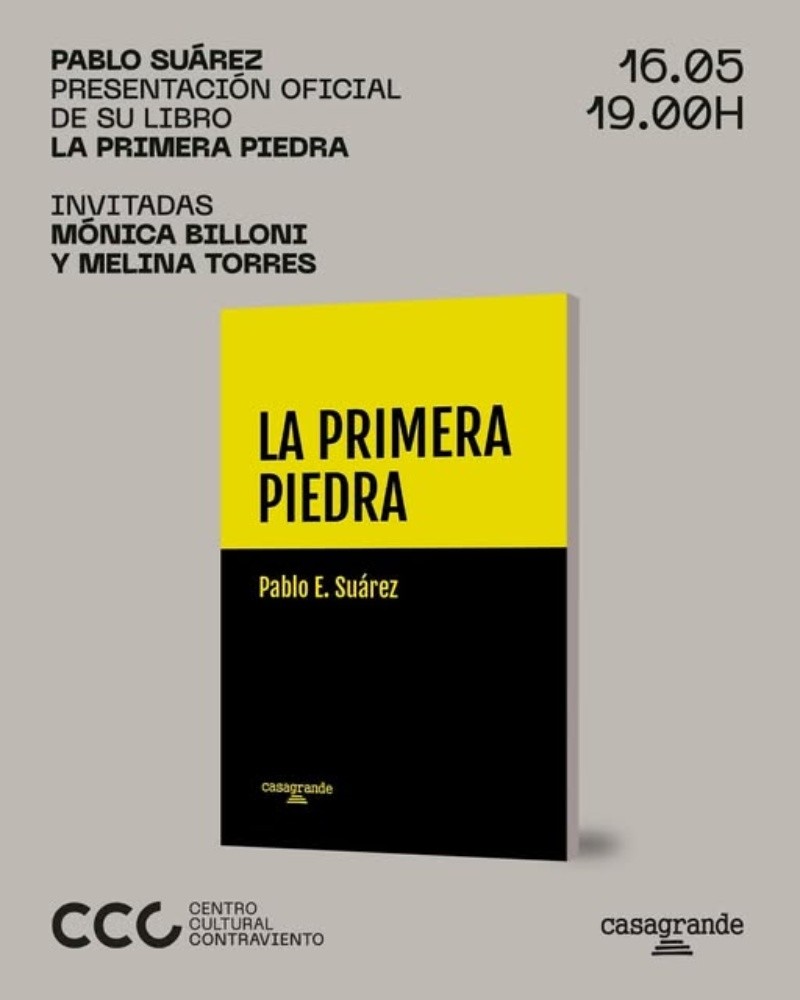
“Todos sabemos que la música del heladero y el churrero es “Para Elisa” de Beethoven. Ahora bien, los historiadores no podemos hacer que nuestra divulgación quede tan lejos del conocimiento original como la música del churrero respecto de Beethoven. Y ese es mi intento, tratar de unir dos mundos que me apasionan: el de la historia de investigación y el de una literatura “popular” al alcance de cualquier lector”, resumió sobre su primera obra de ficción.
–La primera piedra es tu primera nouvelle con personajes que, en principio parecen desvinculados, pero finalmente no es tan así.
–Hay dos personajes. Uno es una historiadora argentina, que se formó acá en Rosario durante los setenta y que se fue a España exiliada, pero -a diferencia de tantos otros- no volvió en los ochenta. Ella viene a investigar los orígenes de Rosario y trae alguna data que renovaría los conocimientos sobre el tema. El otro personaje es un taxista al que ella contrata para que la traslade durante su estadía. En esos viajes ella va respondiendo las preguntas que le formula el taxista. Preguntas que tienen que ver con la historia que ella investiga, pero no sólo con eso. El taxista anota todas esas charlas en un diario y ese diario es lo que llega al lector.
–Un historiador que escribe una novela. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto de dato?
–Justamente en esas charlas ella le va contando más o menos el contexto histórico que rodea a los orígenes de la ciudad, la historia ella viene a develar. Mucha historia colonial, que es un gran agujero en la enseñanza de la historia en las escuelas santafesinas. Hay mucho. La idea era hacer un libro corto, explosivo (es la idea, no quiere decir que lo haya logrado) pero que genere ganas de seguir leyendo. No agregué bibliografía para no desnaturalizarlo tanto.

–La investigación de la historiadora sobre la fundación trunca, ¿tiene asidero histórico?
–No. Pero me pareció que si vamos a conmemorar algo que no ocurrió (la famosa “fundación” atribuida a Godoy), era legítimo ponerse a pensar en todo lo que pudo haber ocurrido. Y tras tirar varias opciones, elegí esa del fundador tenaz.
–Qué relación tiene tu obra con la polémica suscitada por el lanzamiento del "tricentenario"?
–Yo publiqué hace unos años una Historia de Rosario (La ciudad híbrida), un libro de síntesis, pensado para divulgación y allí pasé por ese tema. Pero nunca me imaginé -creo que ningún historiador lo hizo-, que alguien iba a intentar reinstalar el tema de la fundación. Luego de leer El plantador de tabaco (de John Barth) pensé que podría ir por esa línea (con el debido respeto a ese enorme libro) y me mandé. Si sale bien, el público irá a leer los grandes trabajos sobre el tema, Rosario tiene un gran equipo de historiadores de temas coloniales.
–El final. ¿Hay un crimen por un dato supuestamente revelador de la historia local o es un caso más de violencia en Rosario?
–Es que creo que más allá de la violencia narco hay un montón de gente que resuelve sus problemas a los tiros. Quizás para los narcos los tiros son la primera forma de solucionar sus problemas, pero eso no quiere decir que la violencia sea su exclusivo patrimonio. Es fácil -y jodido y negador- depositar toda la violencia en los narcos y mirar para otro lado respecto de muchos otros crímenes, que con otras motivaciones se cobran muertos.
–Cómo y por qué decidiste abordar esta trama? Entiendo que sobrevuela la obra la subjetividad de la Historia y los intereses que cuentan sus propias versiones de los hechos. ¿Existe realmente la posibilidad de un relato?
–Para mí una de las tareas de los historiadores es tratar de lograr que a todo el mundo le guste la Historia, o al menos que la considere un saber importante. Hay que “poner en valor” como se dice ahora el conocimiento histórico. Pero también entiendo que no podemos ponernos todos a hacer divulgación. Hay distintos niveles de trabajo, como ocurre en el periodismo. Aunque a mí me encanta laburar temas de impacto reducido -esas cosas que le interesan a poca gente- para intentar publicar en revistas especializadas, también me gusta producir contenidos que puedan ayudar a los lectores a “pensar históricamente” los distintos temas.
Por “pensar históricamente” quiero decir: poner los sucesos en su contexto de época (contextos locales, regionales e internacionales), relacionarlo con el presente, ver la importancia de lo individual, de lo colectivo, las grandes tendencias, las continuidades, las rupturas. Pero ese laburo de divulgación siempre tiene que estar dialogando con los investigadores de lo profundo! porque si el “divulgador” se autonomiza, puede terminar en cualquier cosa. Un ejemplo: todos sabemos que la música del heladero y el churrero es “Para Elisa” de Beethoven. Ahora bien, nosotros no podemos hacer que nuestra divulgación quede tan lejos del conocimiento original como la música del churrero respecto de Beethoven. Y ese es mi intento, tratar de unir dos mundos que me apasionan: el de la historia de investigación y el de una literatura “popular” al alcance de cualquier lector.
Y también mi idea era mostrar que los historiadores son personas de carne y hueso -¡como lo son los taxistas!- que más allá de su trabajo están atravesados por las mismas cosas que todos. Y que a veces meterse con algunos temas puede traerle los mismos problemas que a un taxista meterse en algunas zonas de la ciudad.